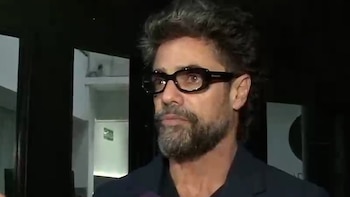Australia, a partir del 10 de diciembre, marca un punto de inflexión en el debate global sobre infancias y tecnología; en ese país entra en vigencia una ley que prohíbe que menores de 16 años usen redes sociales. La medida ya impacta en la agenda internacional.
Más que una simple restricción, esta ley funciona como una lupa: nos obliga a mirar de frente los riesgos, las desigualdades y el vacío adulto reemplazado por las plataformas que ocupan el rol de crianza. Y también nos invita a preguntarnos si la prohibición, por sí sola, alcanza para reconstruir una infancia más segura, diversa y emocionalmente saludable.
Dicha ley intenta poner un límite claro. No se trata solo de restringir el acceso: obliga a las plataformas a implementar verificaciones de edad confiables, bajo multas millonarias. Esta presión regulatoria introduce una señal ética y es que el bienestar infantil no puede quedar librado al azar en el negocio digital.
Este tema vuelve a poner en escena una pregunta profunda: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a proteger a los chicos del ecosistema digital que nosotros mismos creamos?
Los datos son elocuentes. El 38% de niños y niñas entre 8 y 12 años usan las redes sociales y 35% de adolescentes reportan un uso diario excesivo y constante. Lo que es claro -sin dudas- es que las infancias acceden a la tecnología a través de un adulto que se las facilita.
Informes recientes (Unesco, 2024) muestran que plataformas exponen a menores contenidos potencialmente dañinos, tales como violencia, desafíos extremos, sexualización, entre otros. Y esto no es un accidente: es arquitectura algorítmica. Y cuando la infancia navega sin acompañamiento, queda expuesta a un menú de estímulos que ningún desarrollo emocional puede procesar sin consecuencias.
La ausencia parental, la falta de control a menores y el exceso de tiempo en pantalla son condimentos cruciales para la desinformación, la comparación social y problemas como ansiedad, depresión que afectan la vida de los chicos en el rendimiento escolar y en su cotidianeidad.
Sin embargo, ninguna ley sustituye el acompañamiento afectivo. Las familias siguen siendo el primer territorio donde se define qué significa habitar el mundo -también el digital- desde la seguridad, la diversidad y el cuidado amoroso.
El rol de padres, madres y cuidadores es controlar con afecto, acompañar desde el ejemplo, aun cuando los chicos todavía no tengan redes sociales. Es necesario fomentar espacios alternativos de sociabilidad real, lectura, arte, deporte, cultura; crear un clima donde el uso tecnológico no sea tabú, sino un tema habilitado, abierto, reflexivo. A veces es solo mostrarles que estamos disponibles para ellos y escucharlos, solo eso.
Prohibir sin acompañar genera clandestinidad. Acompañar sin poner límites genera vulnerabilidad.
Esta tarea no es simple. Si bien la ley marca un comienzo, no puede quedar en una medida aislada, debería formar parte de un ecosistema de inclusión y de derechos: educación mediática, salud mental accesible, acompañamiento escolar, plataformas transparentes y familias presentes. Para eso necesitamos repensar qué sociedad queremos y cuál estamos construyendo.
Pero, fundamentalmente, es necesario replantearnos cómo devolverle tiempo a las infancias y a las adolescencias, tiempo de juego, de ocio y de vínculos con otros sin la dictadura del “me gusta”. Tiempo para crecer sin estar permanentemente expuestos a una vidriera que exige perfección estética, entrar en un esquema determinado y presencia constante.
La prohibición antes de los 16 no resuelve todo, pero abre una puerta: la de volver a discutir la infancia sin romanticismos, la adolescencia sin simplificaciones y la tecnología sin ingenuidad. Quizás el verdadero desafío no sea decidir a qué edad se permite abrir una cuenta, sino qué mundo emocional, cultural y social estamos ofreciendo antes de que los chicos entren a ella.
Tal vez haya que admitirlo: no es a los chicos a quienes más incomoda esta ley, sino a los adultos porque nos obliga a mirar de frente algo que evitamos por años, le entregamos a las plataformas la crianza de una generación entera y ahora nos sorprende el daño.
La cuestión ya no es si los menores deben esperar hasta los 16 para entrar a las redes. La pregunta incómoda es otra: ¿estamos los adultos preparados para recuperar el rol que delegamos en algoritmos que nunca tuvieron vocación de cuidar?
El verdadero debate recién empieza. Y no es sobre redes sociales, es sobre el coraje que tenemos -o no- para reconstruir una cultura que vuelva a poner a las infancias y adolescencias en el centro del cuidado familiar amoroso. Es todo un desafío.
Últimas Noticias
Phishing: el delito que crece en silencio y que el Estado sigue mirando de costado
En 2024, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia reportó más de 34.000 denuncias de delitos informáticos en el país

La larga sombra del terrorismo iraní y un posible cierre
Desde una escena de atentado al escenario global
Balance de 5 años de aborto legal en Argentina
Crisis humanitaria, descalabro sanitario y urgencia demográfica

El mito del Estado presente: una verdadera estafa política
El incremento sostenido del gasto estatal, que pasó del 25,4% al 45% del Producto Interno Bruto en veinte años, ha coincidido con un aumento persistente de los niveles de pobreza y la destrucción del mercado laboral formal

Activismo accionarial en pausa: lo que la decisión de la SEC implica para mercados emergentes
Una modificación reciente impide que accionistas con menos de 5 millones de dólares en acciones publiquen documentos informativos en la principal plataforma pública, lo que limita la visibilidad de perspectivas minoritarias en votaciones de empresas