
PRONUNCIAR LOS VOTOS MATRIMONIALES ES UNA COSA. CUMPLIRLOS ES OTRA MUY DISTINTA.
La primera vez que me casé con mi mujer, ella llevaba un gran vestido blanco y todos nuestros amigos y familiares estaban allí. La segunda vez que me casé con ella, ni siquiera estaba en la habitación, aunque su madre sí. La tercera vez que me casé, solo estábamos los dos y nuestros hijos adolescentes en el bosque.
En la boda del gran vestido blanco, Alison y yo teníamos 25 años y trabajábamos duro para ser los adultos que creíamos que debíamos llegar a ser. Yo acababa de regresar de un año de estudios en Israel y había decidido que, a pesar de toda una vida alejado del judaísmo, ahora era muy religioso. Así que me puse un traje tradicional de novio color blanco, lo que llevó a mi madre a gritar: "¡Pareces carnicero!".
No se equivocaba.
Estaba concentrado en la historia de nuestro ritual: qué textos recitaría el rabino, cómo hacer que la ceremonia fuera igualitaria en una tradición que no lo era. Un empleado que ayudaba en la ceremonia al aire libre vio algo que yo no vi --las manos desnudas de mi esposa que sostenían un ramo en un día de otoño inusualmente gélido-- y le pasó un calentador de manos. Yo estaba concentrado en la ceremonia; él, en el ser humano.
La segunda vez que me casé con mi esposa, ella estaba conectada a vías intravenosas en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Manhattan, con la piel gris por la quimioterapia. Yo estaba en casa, a 120 kilómetros de distancia, mientras cuidaba de nuestros dos hijos pequeños. Conté con la enorme ayuda de mi suegra, Hazel, que también nos dio su Toyota Corolla de 10 años.
Hazel pensó que el nombre de su hija también debía figurar en el título del auto. Yo pensaba que Alison, a quien le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda seis meses antes, no necesitaba que la molestaran con papeleo.
"Tiene que estar a nombre de los dos", dijo Hazel. "No te voy a dar el coche solo a ti".
"Hazel", dije. "Si me fuera a ir, ya lo habría hecho. ¿Crees que me voy a quedar por el Corolla?".
Pero la verdad era que una parte de mí sí quería irse. Estaba frenético y agotado. Después de acostar a los niños, me sentaba en el porche, bebía whisky y lloraba hasta quedarme dormido. No podía imaginarme el resto de mi vida como padre viudo de dos niños menores de 6 años.
Pensé que me había comprometido con Alison en nuestra boda 12 años antes, pero en realidad me había comprometido con una idea, una visión de quién se suponía que debía ser ella, quién se suponía que debía ser yo y cómo se suponía que debía ser nuestra vida juntos. Esa visión no incluía que ella estuviera calva y demacrada ni que yo estuviera medio borracho y aterrorizado.
No fue hasta que esa visión se desmoronó cuando de verdad me casé con ella. No con una visión con la que pudiera juzgar (y juzgué) a mi mujer, sino con mi mujer de carne y hueso, cuya carne se marchitaba y cuya sangre la atacaba. No estuve realmente casado hasta que quise abandonar mi vida con desesperación y no lo hice.
Ninguno de los dos nos dimos cuenta en aquel momento, pero la parte más importante de la boda con vestido blanco fue una frase que habíamos añadido a nuestra "ketubah", el pacto matrimonial judío. "Acordamos crear un tiempo y un espacio separados cada año", escribimos, "en la temporada del año de nuestros esponsales, para repasar el amor y los errores del año transcurrido y hacer balance de todo eso, y mirar hacia el tiempo venidero".
Lo habíamos cumplido, incluso antes de la leucemia. Cada otoño, Alison y yo hacíamos un pequeño retiro para reflexionar sobre el estado de nuestro matrimonio. Hablábamos del amor y de los errores del año que había pasado y lo escribíamos todo en un pequeño diario negro que compramos en un aeropuerto.
"Nos amamos tanto... y seguimos trabajando para tenerlo consciente en lo más profundo de nuestro ser", escribimos en 2014, un año después de su exitoso trasplante de médula ósea.
Cuando Alison salió del hospital, organizamos una gran fiesta con una banda de contrabajo y un castillo inflable. El bar de nuestro barrio donó dos barriles de cerveza, y parecía que todo nuestro pequeño pueblo había venido a celebrar el pronunciamiento del médico: "Curada". Fue glorioso.
Le estaba creciendo el pelo. Su sangre volvía a transportar oxígeno por todo el cuerpo. Y lo que es más importante, su sistema inmunitario podía tolerar la presencia de nuestros hijos y sus gérmenes.
Estábamos encantados. Pero también estábamos destrozados.
Alison había tenido miedo de morir y yo había tenido miedo de que ella muriera temores relacionados, pero no eran lo mismo. Ahora estábamos de vuelta en la misma casa, dormíamos en la misma cama, pero nos sentíamos separados por galaxias de distancia. A veces temía que hubiéramos atravesado el infierno solo para divorciarnos ahora que todo estaba bien.
"Hemos mejorado mucho a la hora de aceptar las imperfecciones humanas del otro, aunque siempre queda trabajo por hacer", escribimos en 2016.
Esos minirretiros nos salvaron. Dos años después del regreso de Alison a casa, alquilamos una cabañita con budas de arte pop en el oeste de Massachusetts. Caminando en círculos sin fin en Great Barrington, abrimos las bóvedas llenas de cosas que no nos habíamos dado cuenta de que estábamos cargando: resentimientos sobre los consensos que habíamos hecho para las carreras de cada uno, sobre el equilibrio de desafiar y consolar a nuestros hijos, sobre cómo navegamos los días más oscuros de su enfermedad. Si en Great Barrington hubiera un abogado de divorcios las 24 horas, quizá habríamos pasado a verlo.
En lugar de eso, seguimos hablando. En algún punto de esos interminables círculos que caminábamos, algo se rompió. Empezamos a ver lo que no habíamos visto antes: que cada uno de nosotros protagonizaba su propia película. En la mía, yo era el director, el guionista, el protagonista y el único espectador, y Alison era un personaje secundario. Yo ya sabía lo que ella tenía que decir y me frustraba cuando ella decía mal sus diálogos.
En la película de Alison, era yo el que decía mal mis diálogos.
Antes de que se enfermara, cuando pensábamos que ambos estábamos en la misma película, creíamos que teníamos un matrimonio feliz. Lo teníamos, pero también tuvimos suerte. No nos casamos de verdad hasta que se nos acabó la suerte.
El retiro anual que habíamos prometido en nuestra "ketubah" no fue suficiente. Al volver de Great Barrington, empezamos a dar paseos tres veces por semana, solo para hablar. Parece mucho, y lo era. Con el tiempo, los redujimos a una vez a la semana, y siempre empezábamos con las mismas dos preguntas: ¿Cuándo te has sentido cerca de mí esta semana y cuándo te has sentido distante?
Dejamos de insistir en que la película de cada uno era la "correcta" y empezamos a aprender a hacer una pausa y ver la película del otro durante un rato. Aprendimos que había una brecha --a veces un abismo-- entre nuestra intención y el impacto que teníamos en el otro. Aprendimos que no nombrar nuestros sentimientos o deseos no era flexibilidad, sino cobardía. Aprendimos que una persona "imperfecta" (alguien que es a la vez imperfecto e increíble) puede amar y ser amada por otra persona imperfecta.
También aprendimos a articular nuestra enrevesada psique para que nuestra pareja tuviera la oportunidad de entender el argumento de nuestra película. Aprendimos a estar casados con una persona, no con una idea.
El otoño pasado, 23 años después de la boda del gran vestido blanco, volvimos al oeste de Massachusetts para celebrar nuestro aniversario y empezamos a escribir una nueva "ketubah" sobre lo que ahora es nuestro matrimonio.
Trabajamos en ese documento durante casi un año y, hace unos meses, nos casamos por tercera vez. Mandamos imprimir esas promesas como una obra de arte y las llevamos al bosque que hay detrás de nuestra casa. Sin vestido de novia blanco, sin gran fiesta, sin el compromiso con una visión específica de la vida que estábamos construyendo. Solo éramos una persona imperfecta que se compromete con otra.
Prometimos dejar de culparnos mutuamente de nuestros propios defectos y asumir cada uno la responsabilidad de vivir nuestra propia vida con plenitud y autenticidad. Prometimos dejar de aferrarnos a cada ofensa como si fuera una piedra preciosa y dar la bienvenida a las invitaciones a reírnos de nuestros complejos. Prometimos recordar que nuestro matrimonio no es algo que tenemos, sino algo que construimos cada día, con cada decisión.
Con nuestros hijos adolescentes como testigos a regañadientes, hicimos promesas más concretas de lo que hubiéramos imaginado hace media vida. Nos comprometimos con las parejas que realmente tenemos y amamos, no con la idea del director de cine de quiénes deberían ser.
Por fin comprendimos que el matrimonio no es una promesa hecha una sola vez, sino miles de pequeños compromisos con la realidad por encima de la fantasía.
Sospecho que no es nuestra última boda, pero ha sido la mejor hasta ahora.
Últimas Noticias
'Ordinario' y 'espantoso': EE. UU. opina sobre los planes para el salón de baile de Trump
Reportajes Especiales - News

Trump despide a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional
Reportajes Especiales - News

Britney Spears es detenida por la Patrulla de Carreteras de California
Reportajes Especiales - Lifestyle

¿Te rastrean las herramientas "Bossware"?
Reportajes Especiales - Business
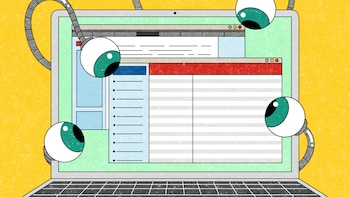
El Senado frustra el intento de limitar los poderes de guerra de Trump contra Irán
Reportajes Especiales - News



